Bleu, Blanc, Rouge.
El cuerpo como cultura
Julián García González
El cuerpo liberado
En el momento culminante de la Revolución francesa, el periódico más radical de París declaró que no podía haber una verdadera revolución si el pueblo no la sentía en su cuerpo. «Algo que nunca debemos cansarnos de repetir al pueblo -decía el periódico- es que la libertad, la razón, la verdad son… no dioses… sino parte de sí mismo». Sin embargo, cuando la Revolución francesa intentó traer a la vida al cuerpo en las calles de París, sucedió algo completamente inesperado.
Las multitudes de ciudadanos caen frecuentemente en la apatía. En parte, los espectáculos de violencia les embotaban los sentidos; en parte, los espacios revolucionarios creados en la ciudad con frecuencia no lograban estimular al pueblo. En una época de agitación, cuando menos se esperaba, la multitud movilizada de la ciudad frecuentemente se detenía, se sumía en el silencio y se dispersaba

Estos momentos de pasividad de la multitud no interesaron a Gustave Le Bon, el autor moderno más influyente sobre las multitudes. Le Bon estaba convencido de que el movimiento en las calles de París aportaba sensaciones revolucionarias a la vida de la muchedumbre. Creía que “el gran motín del pan” siguió siendo el comportamiento de la multitud durante los siguientes cuatro años.
Es a Le Bon a quien debemos el concepto de psicología y de conducta de masas, a diferencia del comportamiento individual, basado en esa visión de un cuerpo colectivo constantemente alerta, encolerizado y activo. Le Bon creía que en el movimiento de una multitud así, las personas hacen cosas que nunca habrían imaginado que pudieran hacer solas. La simple fuerza del número, argumentó, hace que la gente se sienta grande. El individuo tiene «una sensación de poder invencible que le permite ceder a instintos que, si hubiera estado solo, por fuerza habría mantenido controlados». Aislada, una persona «puede ser un individuo cultivado; en una muchedumbre, es un bárbaro; es decir, una criatura que actúa por instinto».
Aunque, decía Le Bon, esta transformación se produce en cualquier grupo nutrido en movimiento, la Revolución francesa marcó una línea divisoria en la historia. La Revolución legitimó la violencia de las masas como un fin político en sí mismo. De los dirigentes de la Revolución, declaró Le Bon:
“Tomados por separado, los hombres de la Convención revolucionaria francesa eran ciudadanos ilustrados de hábitos pacíficos. Unidos en una muchedumbre, no vacilaron en apoyar las propuestas más salvajes, en guillotinar a individuos claramente inocentes, y en… diezmarse a sí mismos.”
Las ideas de Le Bon acerca de las masas ejercieron gran influencia sobre Freud, que posteriormente se basó en ellas cuando escribió acerca de la «horda primaria» y de otras formas de pérdida de la individualidad en la muchedumbre. Los escritos de Le Bon han resultado ser más persuasivos para los lectores modernos, porque parecen explicar cómo individuos decentes y humanos pueden participar activamente en crímenes violentos, como en el caso de las turbas nazis y fascistas.
La otra cara de la muchedumbre parisina presagió una clase distinta de experiencia moderna. Las formas contemporáneas de pasividad e insensibilidad individual en el espacio urbano hicieron su primera aparición colectiva en las calles del París revolucionario. Los motines del pan pusieron de manifiesto la necesidad de una vida colectiva de las masas que la Revolución no satisfizo.
La Libertad en el cuerpo y el espacio.
 El historiador Francois Furet ha observado que la Revolución «pretendía, mediante un acto de la imaginación, reestructurar en su integridad una sociedad hecha pedazos». La Revolución tenía que inventar cómo debía ser «un ciudadano». Pero la invención de un nuevo ser humano iba a ser difícil. El «ciudadano» tenía que ser como todos en una sociedad que había marcado profundamente las diferencias sociales en la manera en que la gente se vestía, gesticulaba, olía y se movía.
El historiador Francois Furet ha observado que la Revolución «pretendía, mediante un acto de la imaginación, reestructurar en su integridad una sociedad hecha pedazos». La Revolución tenía que inventar cómo debía ser «un ciudadano». Pero la invención de un nuevo ser humano iba a ser difícil. El «ciudadano» tenía que ser como todos en una sociedad que había marcado profundamente las diferencias sociales en la manera en que la gente se vestía, gesticulaba, olía y se movía.
Además, de alguna manera el «ciudadano» tenía que convencer a las personas para que se reconocieran en esa imagen e incluso se vieran renacidos en ella. Como ha señalado un historiador, la necesidad de inventar una imagen universal significaba que, idealmente, el «ciudadano» sería un hombre, dados los prejuicios de la época sobre la irracionalidad de las mujeres. Los revolucionarios buscarían un «individuo… neutral; capaz de someter las pasiones y los intereses individuales al gobierno de la razón. Sólo los cuerpos masculinos reunían los requisitos ideales de esta forma de subjetividad». Incluso a una feminista tan ardiente de aquella época como Olimpia de Gouges le parecía que la fisiología emocional de las mujeres las predisponía al orden emocional y paternal del pasado, más que a la nueva maquinaria del futuro.
Desde luego, la Revolución disipó estos prejuicios en su imaginación, lo mismo que para 1792 había acabado con las actividades organizadas de las mujeres que, como en el motín del pan de 1789, habían contribuido a sublevar la sociedad.
Sin embargo, de entre todos los emblemas revolucionarios, como los bustos de Hércules, Cicerón, Ájax y Catón que salpicaban el paisaje de la Revolución, el pueblo se sentía especialmente atraído por la imagen de una ciudadana ideal llamada «Marianne». La imagen de Marianne aparecía por todas partes en los dibujos de los periódicos, en las monedas, en las estatuas públicas erigidas para reemplazar los bustos de reyes, papas y aristócratas. Su imagen estimulaba la imaginación popular porque otorgaba un significado nuevo y colectivo al movimiento, al flujo y al cambio que se producían en el interior del cuerpo humano, impulsando y liberando el movimiento que ahora nutría una nueva forma de vida.
Los pechos de Marianne
 La Revolución modeló el rostro de Marianne como el de una joven diosa griega, con nariz recta, cejas altas y mejillas bien formadas. Su cuerpo tendía a las formas más llenas de una madre joven. A veces, Marianne aparecía vestida con ropas antiguas holgadas que se le ceñían a los pechos y los muslos; en otras, la Revolución la ataviaba con ropas contemporáneas pero con el pecho al descubierto.,
La Revolución modeló el rostro de Marianne como el de una joven diosa griega, con nariz recta, cejas altas y mejillas bien formadas. Su cuerpo tendía a las formas más llenas de una madre joven. A veces, Marianne aparecía vestida con ropas antiguas holgadas que se le ceñían a los pechos y los muslos; en otras, la Revolución la ataviaba con ropas contemporáneas pero con el pecho al descubierto.,
El pintor revolucionario Clement pintó a la diosa de esta última manera en 1792, con los pechos firmes y llenos y los pezones contorneados. Tituló esta versión de Marianne «La Francia republicana, descubriendo su pecho a todos los franceses». Ya fuera vestida sencillamente o con el cuerpo al desnudo, Marianne no daba la impresión de ser una mujer lasciva que se estuviera exhibiendo, en parte porque a finales de la Ilustración el pecho se consideraba una zona tan virtuosa como erógena.
Los pechos desnudos ponían de manifiesto los poderes nutricios de las mujeres. En la pintura de Clemént, los pechos llenos de Marianne eran para todos los franceses, una imagen de nutrición revolucionaria subrayada en la pintura por un curioso oramento: de una cinta que lleva al cuello y cae entre los pechos cuelga un nivel que significa que todo el pueblo francés tiene el mismo acceso a su seno. La pintura de Clement muestra el atractivo más elemental del símbolo de Marianne: igual atención para todos.
La veneración de una figura maternal recordaba el culto de la Virgen María. Varios comentaristas han señalado la propia semejanza entre los nombres revolucionarios y los religiosos. Sin embargo, si Marianne estaba inspirada en la emoción y la mentalidad popular contenidas en el amor de María, dar el pecho significaba algo muy concreto históricamente para quienes la contemplaban.
Durante la Revolución, dar el pecho se había convertido en una experiencia complicada para las mujeres. Hasta el siglo XVIII todas las mujeres, salvo las más pobres, entregaban a sus hijos a nodrizas muchas de las cuales no les importaban los bebés. En el Antiguo Régimen con frecuencia se descuidaba a los bebés y a los niños pequeños. Incluso en las casas acomodadas vestían harapos y comían las sobras de la servidumbre. Más que crueldad premeditada, esta indiferencia hacia los niños reflejaba en parte la dura realidad biológica de una época en que la mortalidad infantil era muy elevada. Una madre afectuosa seguramente habría estado constantemente en duelo.
No obstante, de manera vacilante y desigual, la familia se fue centrando en sus hijos. Los cambios en la salud pública significaron que para la cuarta década del siglo XVIII las tasas de mortalidad infantil habían empezado a, descender, especialmente en las ciudades. Y en esa, misma época las madres, particularmente el amplio espectro de los segmentos intermedios de la sociedad, mostraron una nueva relación de afecto hacia sus hijos que se manifestó en el hecho de darles de mamar.
 El Emilio de Rousseau (1762) contribuyó a definir este ideal materno a través de Sofía, el personaje moral central de la historia. Los pechos rebosantes de Sofía, escribió Rousseau, eran prueba de su virtud. No obstante, declaró Rousseau, «nosotros los hombres podríamos subsistir más fácilmente sin mujeres que ellas sin nosotros… dependen de nuestros sentimientos, del valor que damos a sus méritos y de la opinión que tenemos acerca de sus encantos y sus virtudes».
El Emilio de Rousseau (1762) contribuyó a definir este ideal materno a través de Sofía, el personaje moral central de la historia. Los pechos rebosantes de Sofía, escribió Rousseau, eran prueba de su virtud. No obstante, declaró Rousseau, «nosotros los hombres podríamos subsistir más fácilmente sin mujeres que ellas sin nosotros… dependen de nuestros sentimientos, del valor que damos a sus méritos y de la opinión que tenemos acerca de sus encantos y sus virtudes».
La revolución materna confinó a las mujeres a la esfera doméstica, como iban a percibir pronto Mary Wollstonecraft y otras admiradoras de Rousseau. Libre para amar a sus hijos, Sofía carecía sin embargo de la libertad de un ciudadano. «La República de la Virtud -observa el crítico Peter Brooks- no concebía que las mujeres ocuparan un espacio público, la virtud femenina era doméstica, privada, modesta». Y la tarea de Marianne no era precisamente liberar a Sofía.
Cuando las virtudes vivificantes de Marianne se convirtieron en un icono político, su cuerpo pareció abierto tanto a los adultos como a los niños un cuerpo maternal abierto a los hombres. En principio, actuaba como una metáfora política que unía en su marco a la multiplicidad de seres humanos. Pero, en realidad, la Revolución la utilizó como un recurso metonímico: al contemplarla, la Revolución vio, como en un: espejo mágico, imágenes cambiantes de sí misma.
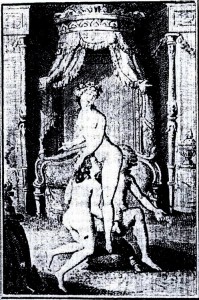 El cuerpo femenino de Marianne, generoso y productivo, sirvió en primer lugar para diferenciar el presente virtuoso de los males del Antiguo Régimen. Su imagen contrastaba con los cuerpos de los enemigos de la Revolución, ávidos de placer y supuestamente insaciables sexualmente. Incluso en la década de la revolución, la pornografía popular eligió a la esposa de Luis XVI como objeto de escándalo, imputándole relaciones lesbianas con sus damas, y las canciones populares la atacaron por su falta de sentimiento maternal.
El cuerpo femenino de Marianne, generoso y productivo, sirvió en primer lugar para diferenciar el presente virtuoso de los males del Antiguo Régimen. Su imagen contrastaba con los cuerpos de los enemigos de la Revolución, ávidos de placer y supuestamente insaciables sexualmente. Incluso en la década de la revolución, la pornografía popular eligió a la esposa de Luis XVI como objeto de escándalo, imputándole relaciones lesbianas con sus damas, y las canciones populares la atacaron por su falta de sentimiento maternal.
Durante la Revolución estos ataques se agudizaron. Poco antes de ser condenada a muerte, circularon informes por París según los cuales María Antonieta y una de sus damas, durante una relación lesbiana, habían metido en la cama al hijo de la reina, que tenía ocho años de edad, y habían enseñado al joven príncipe a masturbarse mientras ellas hacían el amor.
A mediados del siglo XVIII, médicos como Tissot habían publicado, en nombre de la ciencia médica, descripciones explícitas sobre los efectos supuestamente degenerativos que tenía la masturbación sobre el cuerpo, tales como la pérdida de vista y la debilidad de los huesos. Por un placer ilícito -según las acusaciones- María Antonieta había sacrificado la salud de su propio hijo. María Antonieta aparecía en los grabados revolucionarios con el pecho casi plano en contraste con los rebosantes senos de Marianne.
La diferencia entre estos pechos apoyaba las acusaciones de que la libidinosa reina era inmadura y pueril, una adolescente mimada, mientras que Marianne se presentaba como una adulta que proporcionaba placer sin hacer daño a otras personas.
Las revoluciones no son acontecimientos especialmente divertidos, pero la figura de Marianne permitió que se manifestara un cierto ingenio galo. Un asombroso grabado anónimo de Marianne la muestra con alas de ángel volando sobre la calle de Panteón. Con una mano se lleva una trompeta a la boca, con la otra se sostiene una trompeta en el ano, de tal manera que sopla y ventosea clarinazos en pro de la libertad. (¿Se podría imaginar a George Washington en una situación semejante?) El humor ayudaba a los ciudadanos cuando, al mirar en torno suyo, se preguntaban: «¿Cómo es la fraternidad?».
Otra imagen de Marianne suavizaba los pesares de la Revolución. De este modo, la Revolución no la dotaba de la palabra. Su amor era silencioso e incondicional. Reemplazó a un rey cuyo cuidado paterno por sus súbditos suponía mando y obediencia. El estado revolucionario que enviaba a los ciudadanos a morir en el exterior y que los condenaba a muerte en el interior necesitaba, por tanto, que representara al estado como una madre.
Cuando los franceses luchaban en el exterior al tiempo que entre sí, el número de niños huérfanos y abandonados creció rápidamente por toda la nación. Tradicionalmente, los conventos se habían ocupado de esos niños, pero la Revolución los había cerrado. La imagen de Marianne simbolizaba la garantía del estado revolucionario que cuidaría de esos niños como un deber patriótico. Los niños que debían ser amamantados fueron rebautizados, según observa el historiador Olwen Hufton, «bajo la denominación genérica de enfants de let patrie (hijos de la patria) y considerados un recurso humano precioso de soldados y madres potenciales». La Revolución a su vez elevó a las nodrizas al grado de citoyermes Précieuses («ciudadanas preciosas»).
Los pechos amamantadores de Marianne sobre todo sugerían que la fraternidad era una experiencia corporal sensible más que una abstracción. Un panfleto contemporáneo declaraba: «el pezón no fluye con libertad hasta que siente los labios de un bebé hambriento; de la misma manera, los guardianes de la nación no pueden dar nada sin el beso del pueblo; la leche incorruptible de la Revolución da vida al pueblo». El acto de amamantar se convirtió en el ideario revolucionario en tina imagen de estimulación mutua entre la madre y el hijo, el gobierno y el pueblo, los ciudadanos entre sí. Y la imagen de la «leche incorruptible» del pueblo dio a la fraternidad un carácter familiar más fuerte que las asociaciones de interés mutuo racional concebidas por los whigs o los fisiócratas, que. en el mejor de los casos en los primeros meses de la Revolución, vieron una oportunidad para fortalecer el funcionamiento del mercado libre..
Subyacente a todas estas reflexiones está la imagen de un cuerpo rebosante de fluido. En esta imagen colectiva del nuevo ciudadano, la leche ha sustituido a la sangre de las imágenes de Harvey y la lactancia a la respiración, pero el movimiento y la circulación libres continúan siendo los principios de la vida. .La imagen transmitía el éxceso absoluto de circulación. Y al ígual que el individuo Harveya no necesitaba un espacio en el que moverse, lo mismo sucedía con Marianne. Uno de los grandes dramas de la Revolución francesa radica ahí: si la Revolución podía ver a Mariane, fue incapaz de situarla. La Revolución buscó espacios donde los ciudadanos pudieran expresar su libertad, espacios en la ciudad que favorecieran el ejercicio de las virtudes de Marianne: libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, la libertad tal y como estaba concebida en el espacio chocaba con la libertad como se concebía en el cuerpo.

Parte II . El París de Boullée
El volumen de la libertad
La Revolución concibió la libertad en el espacio como mero volumen, volumen sin’ obstrucción, sin límites, un espacio en que todo fuera «transparente», en. el que, según el crítico Jean Starobinski, nada estuviera oculto. Los revolucionarios pusieron en práctica su concepción del espacio libre en 1791, cuando el concejo de París comenzó a derribar los árboles y a pavimentar los jardines de la plaza de Luis XV, aplanando la tierra para convertida en un volumen abierto y vacío. En los distintos planos propuestos para el centro de la ciudad la plaza quedaba libre de vegetación” y otras obstrucciones, una plaza vasta y de superficie dura. En el plano de Wailly para la reconstrucción de la antigua plaza de Luis XV en el centro de París (rebautizada como Place de la Révolution durante el periodo en el que estuvo allí instalada la guillotina), la plaza tenía que ser regularizada por edificios situados a los cuatro lados para formar un espacio central vacío, que no estaría cruzado por carreteras ni caminos. En otro plano, Bernard Poyet retiró de los puentes que cruzaban el río Sena y que conducían a la plaza todas las casuchas incrustadas que habían obstruido la entrada y la salida de la plaza. En otros lugares de la ciudad, como el Champ de Mars, los planificadores de la Revolución intentaron crear volúmenes abiertos desprovistos de obstáculos naturales al movimiento y la visión.
Estos volúmenes vacíos debían proporcionar un lugar para el cuerpo de Marianne. En las celebraciones civicas se convirtio’ en una monumental figura al aire libre, que ya no se ocultaba en las naves de las iglesias como las imágenes de la Virgen. Los rituales que tenían lugar en torno a las estatuas de Marianne sugerían apertura y transparencia, la fraternidad de aquellos que no tenían nada que ocultar. Además, el volumen de libertad consumaba la creencia ilustrada en la libertad de movimiento. El espacio completamente abierto era el siguiente paso lógico tras las calles liberadas de obstrucciones al movimiento: plazas centrales concebidas como pulmones descongestionados que respiraban con libertad.
Sin embargo, por lógica que pueda ser en abstracto la relación entre un cuerpo que se mueve libremente un espacio vacio; sería extraño imaginar concretamente a una mujer que diera de mamar a un niño en medio del vacío, sin otros signos de vida. De hecho, los parisinos empezaron a ver algo así de extraño durante la Revolución en las calles de la ciudad.
El poder explica, tanto como el idealismo, los volúmenes de libertad, pues eran espacios que permitían la máxima vigilancia policial sobre la multitud. Sin embargo, la visión revolucionaria, tal y como la describe Francois Furet, también perseguía esa disonancia, la disonancia de articular un nuevo orden humano en el vacío. Nadie ejemplificó mejor la fe en el poder liberador del espacio vacío que el arquitecto Étienne-Louis Boullée, que nació en París en 1728 y vivió allí hasta su muerte en 1799. Personalmente modesto, satisfecho con los honores que le concedió el Antiguo Régimen (fue nombrado miembro de la Academia en 1780), de mente reformadora pero no sanguinaria durante la Revolución, Boullée era un epítome del adulto civilizado e ilustrado. La arquitectura de Boullée fue principalmente una: arquitectura sobre el papel, que estaba estrechamente vinculada a su obra como crítico y pensador. Sus escritos relacionaban el cuerpo con el diseño del espacio de una manera tan explícita como lo había hecho Vitrubio, y los proyectos arquitectónicos de Boullée recordaban obras clásicas romanas como el Panteón.
Sin embargo, con todo su conocimiento del pasado, Boullée era un verdadero hombre de su tiempo, un verdadero revolucionario, del espacio. Es extraño que las furias del poder le rindieron tributo por esta visión: el 8 de abril de 1794 se encontraba a punto de ser detenido, amenazado por las contradictorias acusaciones que puso en movimiento el Terror, acusado en un cartel que se pegó por las paredes de París de ser uno de los «locos de la arquitectura», que «odia a los artistas» y un parásito social, aunque también realizara «propuestas seductoras». Sus propuestas seductoras en particular consistían en grandes volúmenes delimitados por muros y ventanas severamente disciplinados como emblemas de la libertad..
 El proyecto más famoso de Boullée de la Revolución fue un monumento que estaría dedicado a Isaac Newton, un vasto edificio situado en torno a una cámara esférica. Como un moderno, planetario la cámara presentaría una imagen de los cielos. Con esta gran cámara esférica, escribió Boullée, deseaba evocar el majestuoso vacío de la naturaleza que creía que Newton había descubierto. El planetario de Boullée cumplía esa función mediante un novedoso sistema de alumbrado: «El alumbrado de este monumento: que debía asemejarse al de una noche clara, lo proporcionan los planetas y las estrellas que decoran la bóveda celeste». Para conseguir ese efecto, propuso que la cúpula del planetario tuviera «aberturas en forma de embudo… La luz diurna del día se filtra a través de estas aberturas en la penumbra del interior e ilumina todos los objetos de la bóveda con una luz brillante y resplandeciente». El visitante entra en el edificio por un pasaje exterior situado muy por debajo de la esfera y después sube unos escalones para entrar por la parte inferior de la cámara. Tras haber contemplado los cielos, el visitante desciende unos peldaños y sale por el otro lado del edificio. «Sólo vemos una superficie continua que no tiene ni principio ni fin -escribió- y cuanto más la miramos, mayor nos parece».
El proyecto más famoso de Boullée de la Revolución fue un monumento que estaría dedicado a Isaac Newton, un vasto edificio situado en torno a una cámara esférica. Como un moderno, planetario la cámara presentaría una imagen de los cielos. Con esta gran cámara esférica, escribió Boullée, deseaba evocar el majestuoso vacío de la naturaleza que creía que Newton había descubierto. El planetario de Boullée cumplía esa función mediante un novedoso sistema de alumbrado: «El alumbrado de este monumento: que debía asemejarse al de una noche clara, lo proporcionan los planetas y las estrellas que decoran la bóveda celeste». Para conseguir ese efecto, propuso que la cúpula del planetario tuviera «aberturas en forma de embudo… La luz diurna del día se filtra a través de estas aberturas en la penumbra del interior e ilumina todos los objetos de la bóveda con una luz brillante y resplandeciente». El visitante entra en el edificio por un pasaje exterior situado muy por debajo de la esfera y después sube unos escalones para entrar por la parte inferior de la cámara. Tras haber contemplado los cielos, el visitante desciende unos peldaños y sale por el otro lado del edificio. «Sólo vemos una superficie continua que no tiene ni principio ni fin -escribió- y cuanto más la miramos, mayor nos parece».
El Panteón de Adriano, que el arquitecto francés tomó como modelo para su planetario, orientaba al visitante casi de una, manera compulsiva en su interior. Al levantar la vista hacia los cielos artificiales, el visitante del planetario de Boullée no tendría sentido de su lugar en la tierra. Nada en el interior permite orientar el cuerpo. Además, en las secciones realizadas por Boullée de la Tumba de Newton, los seres humanos son casi invisibles dentro de la inmensidad de la esfera: la esfera interior es treinta y seis veces más alta que los meros puntos humanos dibujados en la base. Como sucede en los cielos del exterior, el espacio ilimitado en el interior se convierte en una experiencia en sí mismo.
 En 1793, Boullée diseñó de nuevo sobre el papel quizá su proyecto más radical: el «Templo a la Naturaleza y la Razón». Una vez más hizo uso de la esfera, vaciando el suelo para formar la mitad inferior de la esfera, la mitad de la «Naturaleza», que tenía su equivalente en la mitad superior, una cúpula arquitectónica perfectamente lisa, la mitad de la «Razón».
En 1793, Boullée diseñó de nuevo sobre el papel quizá su proyecto más radical: el «Templo a la Naturaleza y la Razón». Una vez más hizo uso de la esfera, vaciando el suelo para formar la mitad inferior de la esfera, la mitad de la «Naturaleza», que tenía su equivalente en la mitad superior, una cúpula arquitectónica perfectamente lisa, la mitad de la «Razón».
Se entra al templo por una columnata que hay en medio, donde la tierra y la arquitectura, la Naturaleza y la Razón, se encuentran. Al alzar la vista hacia la cúpula de la Razón” todo lo que se ve es una superficie lisa, desnuda y libre de cualquier particularidad. Al dirigir la vista hacia abajo, se ve el correspondiente cráter de la tierra, pero éste rocoso. Es imposible descender a esa Naturaleza desde la columnata y ningún fiel que estuviera en este santuario de la Naturaleza desearía tocar la tierra: Boullée concibió el cráter rocoso áspero y cortado en el centro por una fisura que se abría hacia la negrura inferior como el tajo de un cuchillo. No existe lugar aquí, en el suelo, donde un hombre o una mujer puedan posar el pie. Los seres humanos no tienen lugar en este templo aterrador dedicado a la unión de conceptos.
En sus escritos acerca de la planificación urbana, Boullée argumentó que las calles debían tener las mismas propiedades espaciales que su templo y su planetario y carecer de principio y de fin. «Al extender el trazado de una avenida de tal manera que la vista no alcance su final -argumentó-, las leyes de la óptica y el efecto de la perspectiva dan una impresión de inmensidad». Puro volumen: espacio libre de las calles serpenteantes y de las excrecencias irracionales que se habían ido acumulando sobre los edificios con el paso de los siglos; espacio libre de señales tangibles de daños humanos ocasionados en el pasado.
Como declaró Boullée: «El arquitecto debe estudiar la teoría de los volúmenes y analizarlos, buscando al mismo tiempo comprender sus propiedades, los poderes que tienen sobre nuestros sentidos, sus similitudes con el organismo humano».
El historiador Anthony Vidler considera esta clase de planos «arquitectónicamente misteriosos» con lo que quiere decir que provocan sentimientos de grandeza sublime junto con una sensación de desazón e inquietud personales. El término procede de los escritos de Hegel sobre arquitectura y la palabra que Hegel utiliza en alemán es unheimlich, que también puede significar «inhóspito». Y a ello se debe que los monumentos dedicados a Newton o a la Razón y la Naturaleza parezcan tan poco adecuados para Marianne, cuyo lugar es el hogar y que simboliza una consoladora unidad de la familia y el estado. Al deseo de conexión, de la maternidad-fraternidad encarnada en Marianne, se oponía otro deseo revolucionario, el de la oportunidad de volver a empezar desde cero, lo que significa desprenderse del pasado, salir de casa. La visión de la fraternidad en las relaciones humanas se expresaba como carne que toca carne; la visión de la libertad en el espacio y el tiempo se expresaba como un volumen vacío.
El sueño de conectar libremente con otras personas quizá choque siempre con el sueño de volver a empezar de nuevo sin trabas. Pero la Revolución, francesa puso de manifiesto algo más concreto sobre el resultado de estos principios de libertad contradictorios, algo más inesperado. En lugar de la pesadilla de una masa de cuerpos corriendo junto sin control por un espacio sin límites, como temía Le Bon, la Revolución mostró cómo las multitudes de ciudadanos se apaciguaban cada vez más en los grandes volúmenes abiertos donde la Revolución escenificaba sus acontecimientos públicos más importantes. El espacio de la libertad apaciguaba el cuerpo revolucionario.
Fuente: virtual.unal.edu.co




